La eternidad, necesaria
El tiempo no puede concebirse sin la eternidad. ¿Es esto una necesidad del pensamiento sin fundamento en la realidad o una necesidad del ser? Si sólo percibimos el ser en movimiento, ¿cómo concebirlo inmóvil?, ¿cómo hacer de la eternidad algo real y evitar la ilusión?
«En un mundo en devenir, en el que todo está condicionado, la hipótesis del incondicionamiento de la sustancia, del ser, de la cosa, etc..., no puede ser más que un error», escribe Nietzsche en La voluntad de poder. Si todo cambia, el ser es sólo una apariencia fugitiva, un sueño de la razón; sólamente existe la vida y su necesidad imperiosa de trascenderse; la eternidad, a sus ojos, es sólo una compensación.
Los físicos griegos partían de la misma constatación: Panta re¡. Pero esta constatación era superada por la búsqueda de un principio que pudiera explicar el cambio. Los primeros filósofos partieron de la aprehensión del ser proponiendo un problema a la razón: ¿Cómo podríamos saber que cambiamos, se preguntaban, si no hubiera en nosotros o en la naturaleza alguna cosa que no cambia? ¿Qué hay de inmutable en el devenir? Esta fue la exigencia imperiosa de un pensamiento que estaba en sus primeros balbuceos. Sin saberlo, planteaban el problema de la identidad del ser, el de su subsistencia, sometido a la alteración del cambio.
Nietzsche rechaza este problema como imaginario: «El hombre, dice, busca la realidad en lo permanente para huir del sufrimiento que nace del cambio, de la ilusión, de la contradicción». Parte de la necesidad de vivir para plantearse un problema de voluntad. En Nietzsche, la afirmación de la eternidad nace del aliento vital que nos lleva a negar el tiempo. La eternidad es ilusoria, es la necesidad de una compensación. Nietzsche encierra el cielo en nuestras cabezas.
¿Implica la verdadera eternidad el rechazo del tiempo? Desde luego, la verdadera eternidad excluye todas las características temporales; en ella no hay sucesión; es íntegra y simultánea; al margen del movimiento, la eternidad es un vacío de tiempo; indivisible, siempre igual a sí misma, no sufre ninguna modificación: la eternidad es una. El círculo nos ofrece una ilustración poco satisfactoria pero capaz de hacernos comprender su naturaleza. Cada punto de la circunferencia no podría coexistir con otro punto situado fuera de ella; nunca coincidirá el antes con el después. La continuidad de la circunferencia se debe a la sucesión. Pero el centro es un punto distinto a todos los demás y que sin embargo coexiste con cada uno. Lo mismo ocurre con lo eterno, que sin ser el tiempo coexiste con él gracias a su perpetua presencia. Por tanto, la eternidad no excluye el tiempo, incluso aunque sea preciso concebirla fuera del tiempo. Para afirmar la eternidad no hace falta negar el tiempo. La eternidad es ilusoria, y rechazada como tal, por aquellos que la conciben inmanente al tiempo. La ilusión nace de esa relación que empuja a buscar la eternidad en el tiempo. Hegel la sitúa al final del discurso, englobándola en el tiempo especulativo. Esto le hace concebir el progreso del pensamiento como indefinido. Así, la imagen que mejor ilustra esta eternidad es la línea sin comienzo ni fin, y no ya el círculo que recomienza siempre.
Pero semejante concepción es insostenible. Si la eternidad, de hecho, estuviera en el tiempo, el futuro existiría ya tan determinado como el pasado. La eternidad lineal es el sepulcro de la libertad, no deja espacio a las futuras contingencias; la consecuencia trágica de este inmanentismo con pretensiones religiosas es la predestinación; lo que ocurre es lo que debía ocurrir: el destino inmutable regula el curso de la historia. «El tiempo, dice Nietzsche, no tiene valor por sí mismo, sino por lo que prepara». Y puesto que la eternidad se halla al final del tiempo, el futuro permite las más locas esperanzas. «Nuestro camino marcha de la especie inferior a la especie superior». Así, se coloca en la historia el reino de un Dios que deviene y no que es. Se opta deliberadamente por el reino de la tierra. En este sentido es curioso señalar las profundas analogías existentes entre el nietzschismo y el evolucionismo marxista. Uno espera el advenimiento del superhombre, el otro el de la sociedad futura; ambos desesperan del presente para volverse hacia el futuro de un mundo mejor.
La necesidad de eternidad es tan imperiosa que Nietzsche, después de haberla rechazado como imaginaria, la reincorpora en su obra forjando el mito terrorífico del eterno retorno. «Yo volveré con este sol, con esta tierra, con este águila, con esta serpiente; no a una vida nueva o a una vida mejor o parecida: volveré eternamente a esta misma vida, idéntica en lo grande y en lo pequeño, para mostrar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas... He pronunciado una palabra, y mi palabra me destruye: así lo quiere mi destino eterno. ¡Desaparezco anunciando...! ». ¡Visión fulgurante de la soberanía invicta del tiempo! Pero, ¿qué es el eterno retorno sino la eternidad temporalizada y vaciada de sí misma, el hastío de un devenir sin fin? ¿Qué importa la perennidad de la especie, una posteridad que me perpetúe, si la eternidad que se me había prometido se consuma en la muerte que me niega? ¡Una eternidad que se alimentase de tiempo, falsa eternidad! Verdaderamente, el ciclo nietzschiano no es más que una huida desatinada de la irreversibilidad del tiempo.
Esta odisea del espíritu muestra trágicamente la necesidad de la eternidad y de su trascendencia. Nietzsche se empeña en identificar el ser y la voluntad de poder porque no soporta que sea ya demasiado tarde, que el acto que va a establecer esté ya establecido y que la libertad, si no quiere ser una fatalidad, deba ser creadora. Esta exigencia llena de lucidez no fue satisfecha porque no se deshizo de la inmanencia temporal.
Para encontrar la eternidad en el tiempo, Nietzsche, siguiendo al idealismo alemán, hizo de la libertad un comienzo sin comienzo, el ser originario de todas las cosas. La libertad es infinita porque el ser es voluntad de poder. Por ello, la eternidad se encuentra, para el superhombre, en el acto de decidir; está ligada al instante de la decisión; lo que se ha decidido es eterno.
Una filosofía que defina el ser como acto de decidir y no como acto de existir está necesariamente condenada a concebir la eternidad no como plenitud, sino como un desvanecimiento infinito en el instante. No ve más que una distinción formal entre el tiempo y la eternidad, convirtiéndose así en la fuente de todas las ilusiones, en el comienzo de la mitología. El sello de esta filosofía incapaz de aceptar la trascendencia en el seno de la inmanencia, es el del fracaso.
El deseo de eternidad no es ilusorio; no es el fruto apasionado de la huida del tiempo, sino que se funda en la distinción real entre tiempo y eternidad. El tiempo, como hemos visto, no tiene en sí mismo el principio de su propia explicación. El infinito no se obtiene por la adición incesante de elementos finitos. La eternidad es el infinito de la duración, fuera de toda sucesión; no es ni una ilusión vital, ni una necesidad de compensación; actúa en nosotros como una presencia que se actualiza incesantemente.













El tiempo no puede concebirse sin la eternidad. ¿Es esto una necesidad del pensamiento sin fundamento en la realidad o una necesidad del ser? Si sólo percibimos el ser en movimiento, ¿cómo concebirlo inmóvil?, ¿cómo hacer de la eternidad algo real y evitar la ilusión?
«En un mundo en devenir, en el que todo está condicionado, la hipótesis del incondicionamiento de la sustancia, del ser, de la cosa, etc..., no puede ser más que un error», escribe Nietzsche en La voluntad de poder. Si todo cambia, el ser es sólo una apariencia fugitiva, un sueño de la razón; sólamente existe la vida y su necesidad imperiosa de trascenderse; la eternidad, a sus ojos, es sólo una compensación.
Los físicos griegos partían de la misma constatación: Panta re¡. Pero esta constatación era superada por la búsqueda de un principio que pudiera explicar el cambio. Los primeros filósofos partieron de la aprehensión del ser proponiendo un problema a la razón: ¿Cómo podríamos saber que cambiamos, se preguntaban, si no hubiera en nosotros o en la naturaleza alguna cosa que no cambia? ¿Qué hay de inmutable en el devenir? Esta fue la exigencia imperiosa de un pensamiento que estaba en sus primeros balbuceos. Sin saberlo, planteaban el problema de la identidad del ser, el de su subsistencia, sometido a la alteración del cambio.
Nietzsche rechaza este problema como imaginario: «El hombre, dice, busca la realidad en lo permanente para huir del sufrimiento que nace del cambio, de la ilusión, de la contradicción». Parte de la necesidad de vivir para plantearse un problema de voluntad. En Nietzsche, la afirmación de la eternidad nace del aliento vital que nos lleva a negar el tiempo. La eternidad es ilusoria, es la necesidad de una compensación. Nietzsche encierra el cielo en nuestras cabezas.
¿Implica la verdadera eternidad el rechazo del tiempo? Desde luego, la verdadera eternidad excluye todas las características temporales; en ella no hay sucesión; es íntegra y simultánea; al margen del movimiento, la eternidad es un vacío de tiempo; indivisible, siempre igual a sí misma, no sufre ninguna modificación: la eternidad es una. El círculo nos ofrece una ilustración poco satisfactoria pero capaz de hacernos comprender su naturaleza. Cada punto de la circunferencia no podría coexistir con otro punto situado fuera de ella; nunca coincidirá el antes con el después. La continuidad de la circunferencia se debe a la sucesión. Pero el centro es un punto distinto a todos los demás y que sin embargo coexiste con cada uno. Lo mismo ocurre con lo eterno, que sin ser el tiempo coexiste con él gracias a su perpetua presencia. Por tanto, la eternidad no excluye el tiempo, incluso aunque sea preciso concebirla fuera del tiempo. Para afirmar la eternidad no hace falta negar el tiempo. La eternidad es ilusoria, y rechazada como tal, por aquellos que la conciben inmanente al tiempo. La ilusión nace de esa relación que empuja a buscar la eternidad en el tiempo. Hegel la sitúa al final del discurso, englobándola en el tiempo especulativo. Esto le hace concebir el progreso del pensamiento como indefinido. Así, la imagen que mejor ilustra esta eternidad es la línea sin comienzo ni fin, y no ya el círculo que recomienza siempre.
Pero semejante concepción es insostenible. Si la eternidad, de hecho, estuviera en el tiempo, el futuro existiría ya tan determinado como el pasado. La eternidad lineal es el sepulcro de la libertad, no deja espacio a las futuras contingencias; la consecuencia trágica de este inmanentismo con pretensiones religiosas es la predestinación; lo que ocurre es lo que debía ocurrir: el destino inmutable regula el curso de la historia. «El tiempo, dice Nietzsche, no tiene valor por sí mismo, sino por lo que prepara». Y puesto que la eternidad se halla al final del tiempo, el futuro permite las más locas esperanzas. «Nuestro camino marcha de la especie inferior a la especie superior». Así, se coloca en la historia el reino de un Dios que deviene y no que es. Se opta deliberadamente por el reino de la tierra. En este sentido es curioso señalar las profundas analogías existentes entre el nietzschismo y el evolucionismo marxista. Uno espera el advenimiento del superhombre, el otro el de la sociedad futura; ambos desesperan del presente para volverse hacia el futuro de un mundo mejor.
La necesidad de eternidad es tan imperiosa que Nietzsche, después de haberla rechazado como imaginaria, la reincorpora en su obra forjando el mito terrorífico del eterno retorno. «Yo volveré con este sol, con esta tierra, con este águila, con esta serpiente; no a una vida nueva o a una vida mejor o parecida: volveré eternamente a esta misma vida, idéntica en lo grande y en lo pequeño, para mostrar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas... He pronunciado una palabra, y mi palabra me destruye: así lo quiere mi destino eterno. ¡Desaparezco anunciando...! ». ¡Visión fulgurante de la soberanía invicta del tiempo! Pero, ¿qué es el eterno retorno sino la eternidad temporalizada y vaciada de sí misma, el hastío de un devenir sin fin? ¿Qué importa la perennidad de la especie, una posteridad que me perpetúe, si la eternidad que se me había prometido se consuma en la muerte que me niega? ¡Una eternidad que se alimentase de tiempo, falsa eternidad! Verdaderamente, el ciclo nietzschiano no es más que una huida desatinada de la irreversibilidad del tiempo.
Esta odisea del espíritu muestra trágicamente la necesidad de la eternidad y de su trascendencia. Nietzsche se empeña en identificar el ser y la voluntad de poder porque no soporta que sea ya demasiado tarde, que el acto que va a establecer esté ya establecido y que la libertad, si no quiere ser una fatalidad, deba ser creadora. Esta exigencia llena de lucidez no fue satisfecha porque no se deshizo de la inmanencia temporal.
Para encontrar la eternidad en el tiempo, Nietzsche, siguiendo al idealismo alemán, hizo de la libertad un comienzo sin comienzo, el ser originario de todas las cosas. La libertad es infinita porque el ser es voluntad de poder. Por ello, la eternidad se encuentra, para el superhombre, en el acto de decidir; está ligada al instante de la decisión; lo que se ha decidido es eterno.
Una filosofía que defina el ser como acto de decidir y no como acto de existir está necesariamente condenada a concebir la eternidad no como plenitud, sino como un desvanecimiento infinito en el instante. No ve más que una distinción formal entre el tiempo y la eternidad, convirtiéndose así en la fuente de todas las ilusiones, en el comienzo de la mitología. El sello de esta filosofía incapaz de aceptar la trascendencia en el seno de la inmanencia, es el del fracaso.
El deseo de eternidad no es ilusorio; no es el fruto apasionado de la huida del tiempo, sino que se funda en la distinción real entre tiempo y eternidad. El tiempo, como hemos visto, no tiene en sí mismo el principio de su propia explicación. El infinito no se obtiene por la adición incesante de elementos finitos. La eternidad es el infinito de la duración, fuera de toda sucesión; no es ni una ilusión vital, ni una necesidad de compensación; actúa en nosotros como una presencia que se actualiza incesantemente.
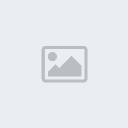
 Índice
Índice